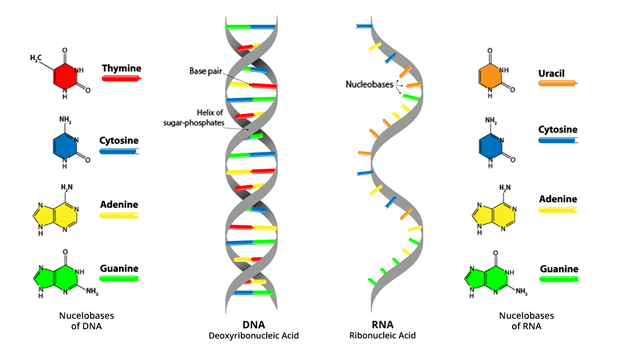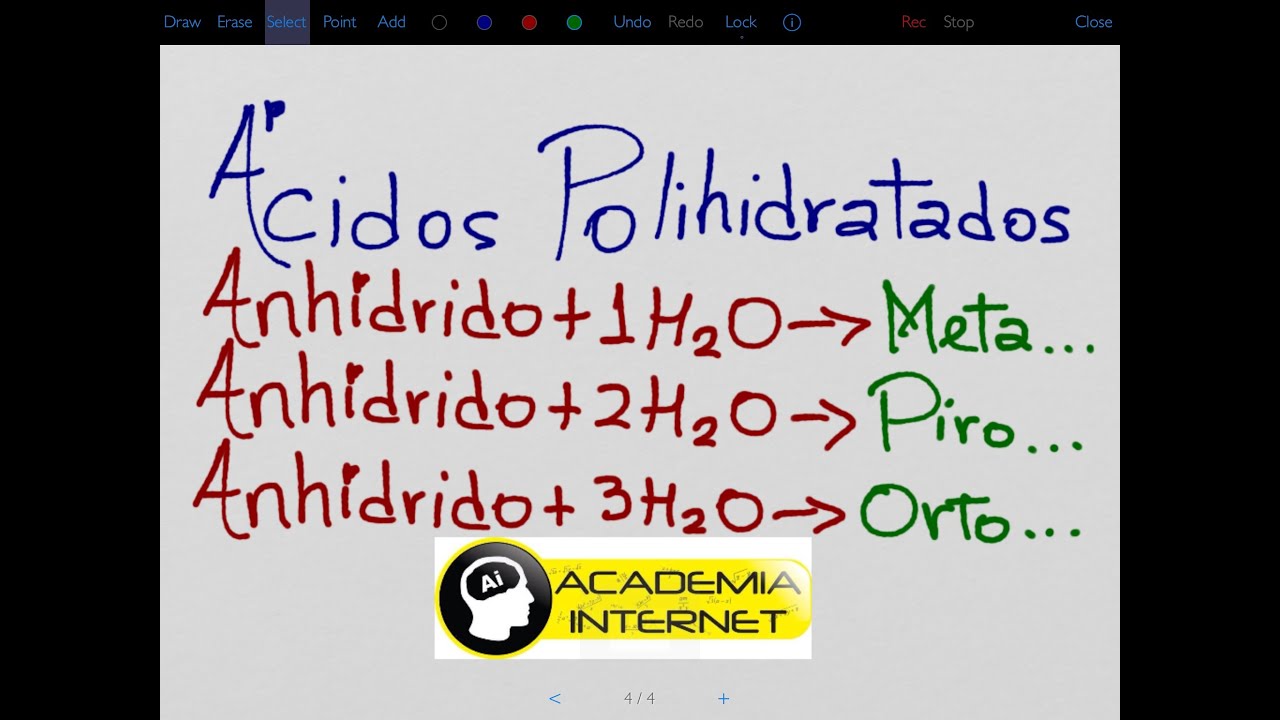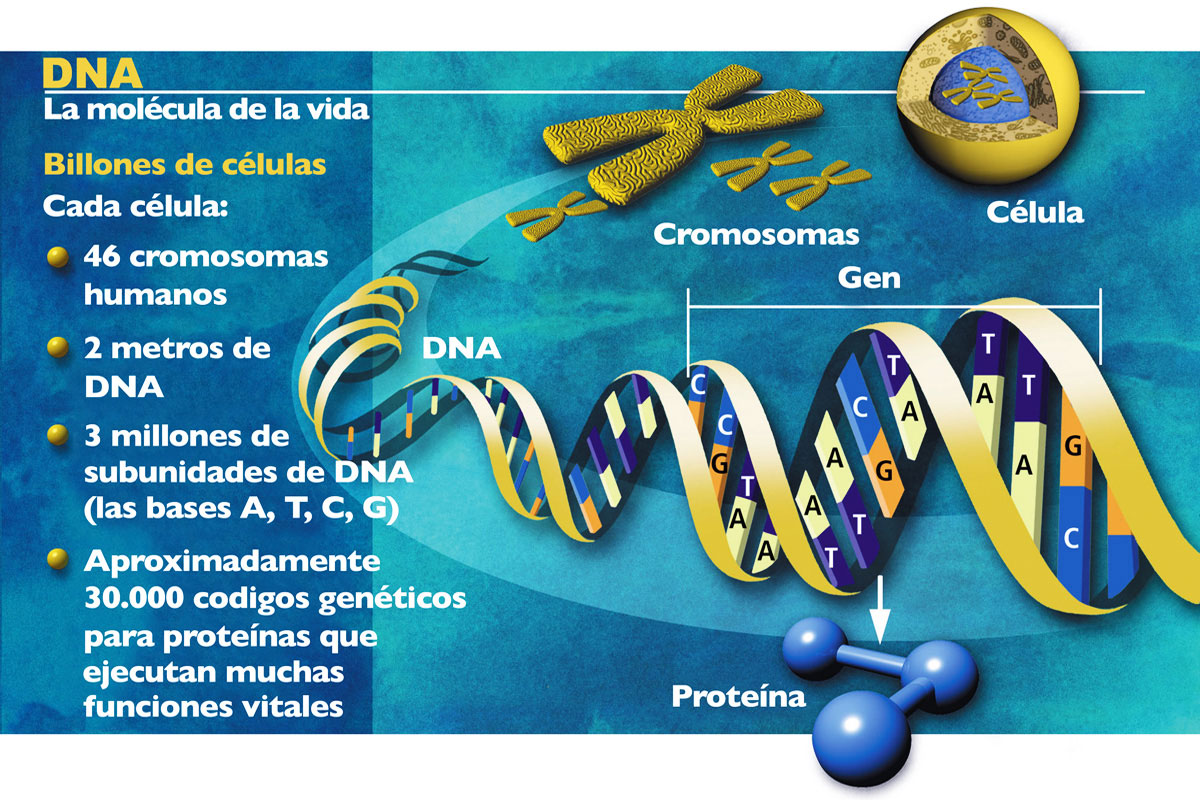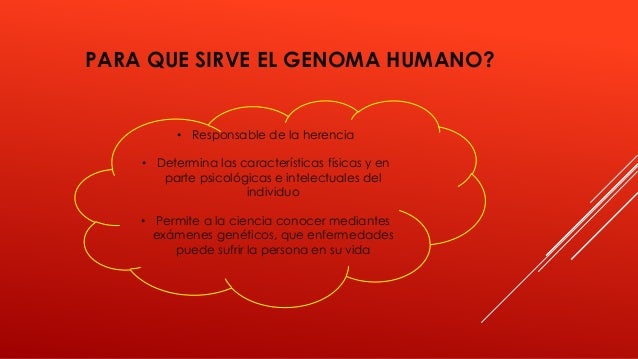EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 6
|
• Título: Fortalecemos
nuestro sistema inmunológico en armonía con el ambiente • Fecha: Del 30 de
agosto al 17 de setiembre de 2021 • Periodo de
ejecución: Tres semanas (1/3) • Ciclo y grado: Ciclo
VI (1.° y 2.° de secundaria) • Áreas: Comunicación,
Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, Ciencias Sociales, Matemática y
Ciencia y Tecnología |
ENFOQUES TRANSVERSALES | VALORES |
| Enfoque de derechos | |
Enfoque de igualdad de genero | |
Enfoque Orientación al bien común |
| PRODUCTO : Discurso u otro medio de difusión para fomentar el ejercicio de nuestros derechos, como el acceso al agua, con el fin de construir a una mejor sociedad. | ||
Competencias | Criterios | Actividades |
Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. | • Explica el funcionamiento del sistema inmunológico cutáneo relacionando conceptos, características, datos y evidencias con respaldo científico. • Explica cómo el saber científico y tecnológico contribuyen a cambiar las ideas de las personas respecto a fortalecer su sistema inmunológico. | Actividad 2: Explico cómo nos defiende el sistema inmunológico cutáneo y los tipos de inmunidad. Actividad 7: Explicamos cómo la ciencia y la tecnología contribuyen al cambio de ideas sobre los alimentos y el sistema inmunológico. |
| Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. | • Problematiza situaciones de indagación generando la pregunta indagatoria e hipótesis en torno al efecto del jugo de limón en la oxidación de los alimentos. • Diseña estrategias para indagar sobre el efecto del jugo de limón en la oxidación de los alimentos. • Registra y analiza los datos resultantes de su indagación sobre el efecto del jugo de limón en la oxidación de los alimentos. • Genera conclusiones respecto al efecto del jugo de limón en la oxidación de los alimentos a la luz de su pregunta e hipótesis de indagación. | Actividad 6: Indagamos sobre la acción del jugo de limón. |
|
SITUACION SIGNIFICATIVA DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE En la búsqueda de fortalecer nuestro sistema inmunológico
ante las enfermedades, con frecuencia recibimos abundante y distinta
información de diversas fuentes y medios de comunicación, lo que puede
repercutir en nuestra salud personal, familiar y colectiva. Sin embargo, los estudiantes
del ciclo VI de la I.E. Santa María no están bien informados
sobre cómo funciona nuestro organismo para defenderse ante los virus y
microorganismos que puedan causar enfermedades. También, desconocemos el
valor nutricional de algunos alimentos de la región Arequipa que
fortalecen nuestro sistema inmunológico. Ante esta realidad, ¿cómo podríamos fortalecer nuestro
sistema inmunológico aprovechando en forma sostenible los recursos que se
encuentran en nuestra
región? |
|
PROPÓSITO Elaborar recomendaciones para fortalecer nuestro sistema inmunológico, aprovechando en forma sostenible los recursos que se encuentran en nuestra región. PRODUCTO Recomendaciones en una cartilla u otro medio sobre cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico aprovechando en forma sostenible los recursos que se encuentran en nuestra región. |
Qué es el sistema inmunológico y cómo nos protege del Covid-19
Tener una
alimentación balanceada, buena salud mental y dormir lo adecuado puede
fortalecer las defensas. El sistema inmune o inmunológico es una red de órganos, tejidos y
células interconectados que tienen la misión de protegernos ante agentes
extraños o noxas. De esta manera es posible montar una respuesta de defensa,
por ejemplo, frente a un agente infeccioso. Se concentra en la médula ósea y
timo donde nace, y también se encuentra en las amígdalas, adenoides, placas
de Peyer, hígado, bazo y ganglios, entre otros. “Lo que hace el sistema inmune es vigilar y detectar cualquier cosa
que pueda hacer daño al organismo, como virus, bacterias u otros agentes. Una
vez que lo reconoce, activa un mecanismo de respuesta para atacarlo”, explica
la Dra. Ana María Gallardo, inmunóloga de
Clínica Universidad de los Andes. El primer tipo de inmunidad que se desarrolla es la innata, que son
principalmente células (macrófagos, células dendríticas y neutrófilos)
presentes en áreas de contacto frecuente con agentes extraños (tracto respiratorio
y digestivo), y así actúan frente a estos. Es muy eficiente y, en ocasiones,
basta con esto solamente. Sin embargo, otras veces es necesaria la acción de
la inmunidad adaptativa, que es específica para determinado agente y es una
respuesta más poderosa y especializada que se va desarrollado con los años. “Se nace con un sistema inmune inmaduro, el que va madurando con los
años gracias al contacto con los agentes infecciosos, lo que hace que este
sistema cree un repertorio, lo que llamamos memoria inmunológica. Cuando
tenemos la primera infección, hacemos un cuadro clínico con síntomas, pero al
enfrentarnos por segunda vez a ese agente, y ya estando protegidos, no
desarrollamos la enfermedad o el cuadro clínico es mucho menor”, afirma la
Dra. Gallardo. Para estar sanos y que el sistema inmunológico actúe de manera
adecuada, es importante fortalecerlo de la siguiente manera: - Mantener una alimentación
balanceada, que incluya proteínas, verduras, frutas y carbohidratos. - Ingerir ciertos oligoelementos
que benefician las defensas como el selenio y zinc, además de las vitaminas.
No es necesario consumirlos como suplemento si se tiene una dieta
equilibrada. - Tener una buena calidad de sueño. - Tener una salud mental
sana. - Evitar el consumo de
alcohol y tabaco, ya que perjudican las defensas en la cavidad oral. Por otro lado, un sistema inmune puede ser deficiente en personas que,
por factores hereditarios, nacen con defectos inmunológicos y toda la vida
este funciona de manera inadecuada, por lo que son susceptibles a enfermarse.
También puede perjudicarlo una alimentación pobre, no dormir bien y el estrés
crónico. En cuanto a cómo saber si nuestro sistema inmune está sano, la Dra.
Gallardo asegura que es esperable tener un par de infecciones al año, pero
quienes se enferman muchas veces o muy gravemente, deberían hacerse una
evaluación con un especialista, porque puede tratarse de una
inmunodeficiencia congénita o de factores externos secundarios, como déficit
nutricional o estrés, entre otros. ¿Tener Covid-19 deja inmunidad? Esta es una pregunta que se han hecho los científicos de todo el
mundo, pero todavía no se tiene certeza de que así sea: “No se sabe todavía,
como el Sars-Cov-2 es un virus nuevo,
sabemos que sí se producen anticuerpos que ayudarían a la recuperación, pero
no está claro si protegen de una nueva infección ni por cuánto tiempo”,
explica la Dra. Ana María Gallardo. Agrega que los virus son particularmente complejos porque tienen
muchos mecanismos de evasión a la respuesta inmune. Históricamente, ha sido
difícil inhibirlos con medicamentos y, en relación a las vacunas, han sido
una ayuda valiosísima pero su desarrollo habitualmente es costoso y lento, ya
que no solo deben ser eficaces, también tienen que ser muy seguras para que
no enfermen a las personas. Debido al contexto que estamos viviendo, los procesos para llegar al
desarrollo y producción de una vacuna se están acelerando de manera
extraordinaria, hasta ahora con resultados muy esperanzadores. Pero hay que
ser prudentes, y esperar lo que ocurra en los próximos meses. . |
|
¿Qué es el sistema inmunitario? Su sistema inmunitario es una
compleja red de células, tejidos y órganos. Juntos ayudan a su cuerpo a
combatir infecciones y otras enfermedades. Cuando los gérmenes como bacterias o virus invaden su cuerpo, atacan y se
multiplican. Esto se conoce como infección. La infección causa la enfermedad
que lo afecta. Su sistema inmunitario lo protege de la enfermedad combatiendo
los gérmenes. ¿Cuáles son las partes del sistema inmunitario? El sistema inmunitario tiene muchas
partes diferentes, incluyendo:
¿Cómo funciona el sistema inmunitario? Su sistema inmunitario defiende su cuerpo contra
sustancias que considera dañinas o extrañas. Estas sustancias se llaman
antígenos. Pueden ser gérmenes como bacterias y virus; o sustancias químicas
o toxinas. También pueden ser células dañadas por el cáncer o quemaduras solares. Cuando su sistema inmunitario
reconoce un antígeno, lo ataca. A esto se le llama respuesta inmune. Parte de
esta respuesta es producir anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que
actúan para atacar, debilitar y destruir antígenos. Su cuerpo también produce
otras células para combatir el antígeno. Luego, su sistema inmunitario
recuerda el antígeno. Si vuelve a reconocerlo, puede identificarlo y enviar
rápidamente los anticuerpos correctos. Gracias a esto, en la mayoría de los
casos usted no se enferma. A esta protección contra una determinada
enfermedad se conoce como inmunidad. ¿Qué problemas puede
tener el sistema inmunitario?
A veces, una persona puede tener una respuesta inmune
aunque no exista una amenaza real. Esto puede provocar problemas como alergias, asma y enfermedades autoinmunes. Si tiene una
enfermedad autoinmune, su sistema inmunitario ataca por error a las células
sanas de su cuerpo.
Otros
problemas del sistema inmunitario ocurren cuando no funciona bien. Estos
problemas incluyen enfermedades por inmunodeficiencia. Si tiene una
enfermedad de inmunodeficiencia, se enferma con más frecuencia. Sus
infecciones pueden durar más y pueden ser más graves y más difíciles de
tratar. A menudo son trastornos genéticos.
Existen otras enfermedades que pueden afectar su sistema inmunitario. Por ejemplo, el VIH es un virus que daña su sistema inmunitario al destruir sus glóbulos blancos. Si el VIH no se trata, puede causar sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). Las personas con sida tienen gravemente dañado su sistema inmunitario y sufren muchas enfermedades serias. |
ACTIVIDAD 2
Explico cómo nos
defiende el sistema inmunológico cutáneo
|
La
piel, debido a su gran superficie y accesibilidad, es el órgano que se
encuentra más ampliamente en contacto con el medio exterior y actúa, por lo
tanto, como una barrera protectora contra los agentes patógenos. |
En las actividades
anteriores leímos sobre la necesidad de reforzar nuestro cuerpo y poder
disminuir la posibilidad de enfermarnos, ahora haremos uso de la información
científica para explicar cómo la piel al ser parte del sistema inmunológico
nos defiende de agentes extraños. Esto nos permitirá más adelante elaborar
recomendaciones para su cuidado.
Actualmente la
COVID-19 es una infección que afecta a muchas personas; se habla de la
colocación de balones de oxígeno y el uso de diversos medicamentos, pero
también sabemos que en nuestra comunidad y localidad existen además otras
posibles enfermedades e infecciones.
|
Actividad 2 | Recurso 1 | El sistema inmunológico ¿Qué es el sistema inmunológico y cómo funciona?1 El sistema
inmunológico, que está compuesto por células, proteínas, tejidos y órganos,
que colaboran entre sí para protegernos, nos defiende contra virus y
microorganismos todos los días. La mayoría de las veces el sistema
inmunológico realiza un gran trabajo, manteniéndonos sanos y previniendo
posibles infecciones. Pero a veces surgen problemas en este sistema que
provocan enfermedades e infecciones, es la defensa del cuerpo contra los
organismos infecciosos y otros agentes invasores. A través de una serie de
pasos conocidos como respuesta inmunitaria, el sistema inmunológico
ataca a los organismos y sustancias que invaden el cuerpo y provocan
enfermedades. El cuerpo humano está protegido del medio por una barrera
mecánica continua, formada por una membrana cutánea (la piel) y membranas
mucosas. La piel es el órgano más grande del cuerpo y la principal barrera
física entre el organismo y el medio exterior. Además, la piel tiene la
capacidad de generar y apoyar las reacciones inmunitarias locales debido a
que presenta linfocitos y macrófagos cutáneos. Las células del
sistema inmune que incluyen linfocitos, granulocitos y monocitos macrófagos
se forman en la médula ósea a partir de células pluripotentes, a través de un
proceso finamente regulado y en el que participan varias citoquinas. Los
linfocitos son las células que participan en la inmunidad adquirida o
específica. Las células T participan en la inmunidad celular y las células B
en la inmunidad humoral. Una tercera subpoblación de linfocitos, las células
NK, participan en la inmunidad celular de tipo innata. Las células del
Sistema Fagocítico Mononuclear (monocitos, macrófagos y células dendríticas)
tienen como función fagocitar, actividad más desarrollada en los macrófagos,
que son células tisulares derivadas de los monocitos circulantes. Los
granulocitos (neutrófilos, eosinófilos y basófilos) presentan
particularidades morfológicas y funcionales. La principal función de los
neutrófilos es su capacidad fagocítica. Todos ellos tienen los
procesos de activación, quimiotaxis, fagocitosis y bacteriolisis. Los órganos
linfoides se pueden clasificar en primarios (timo y médula ósea) y
secundarios (bazo, ganglios linfáticos y tejido linfoide asociado a mucosas).
En el timo maduran los LT y en la médula ósea los LB. En los órganos
linfoides secundarios, los linfocitos toman contacto con los antígenos y es
en ellos donde se genera la respuesta inmune específica (células efectoras y
de memoria). En estos órganos existen zonas ricas en células B, y otras en
que, principalmente, existen células T. La capacidad de los linfocitos de
recircular entre los órganos linfoides secundarios, vasos linfáticos,
conducto torácico y vasos sanguíneos le permiten tomar contacto con antígenos
en diferentes lugares del organismo.2 |
|
Inmunidad. Los seres humanos tenemos tres tipos de inmunidad: innata,
adaptativa y pasiva. Inmunidad innata. Todos venimos al mundo con una
inmunidad innata (o natural), una suerte de protección general que
compartimos todos los seres humanos. Muchos de los gérmenes que afectan a
otras especies no son nocivos para el ser humano. Por ejemplo, los virus que
provocan la leucemia en los gatos o el moquillo en los perros no nos afectan
a los humanos. La inmunidad innata funciona en ambos sentidos, ya que algunos
virus que enferman a los humanos, como el VIH/SIDA, no enferman ni a gatos ni
a perros. También incluye las barreras externas del cuerpo, como la piel y
las mucosas (que recubren el interior de la nariz, la garganta y el tubo
digestivo) y que son nuestra primera línea de defensa, evitando que las
enfermedades entren en el organismo. De romperse esta pared externa
protectora (como cuando nos hacemos un corte), la piel intenta cerrarse lo
más deprisa posible y células inmunitarias dérmicas especiales atacan a los
gérmenes invasores. Inmunidad adaptativa. Es
llamada también activa. Este tipo de inmunidad se desarrolla a lo largo de la
vida de una persona. En la inmunidad adaptativa participan los linfocitos y
este tipo de inmunidad se desarrolla conforme la persona va exponiéndose a las
enfermedades o se inmunizan contra ellas vacunándose, de allí la importancia
de la ciencia y la tecnología para la investigación, elaboración y evaluación
rigurosas de vacunas que puedan protegernos ante agentes infecciosos. Inmunidad pasiva. La
inmunidad pasiva es un tipo de protección “prestada”, o de origen externo, y
de breve duración. Por ejemplo, los anticuerpos que contiene la leche materna
proporcionan al lactante una inmunidad temporal a las enfermedades a que se
ha expuesto su madre. Esto ayuda a proteger a los lactantes contra posibles
infecciones durante los primeros años de la infancia.3 |
|
Actividad 2 | Recurso 2 | La piel como parte del sistema
inmunológico El cuerpo humano está
protegido del medio por una barrera física, mecánica continua, formada por
una membrana cutánea (la piel) y membranas mucosas. La piel es el órgano más
grande (su extensión depende del peso y la talla de cada persona), también es
complejo, porque nos recubre y protege del medio exterior (de las agresiones)
y esto lo hace vulnerable a crecimientos, erupciones, decoloración,
quemaduras, heridas, infecciones, etc. Además, la piel tiene la capacidad de
generar y apoyar las reacciones inmunitarias locales debido a que presenta
linfocitos y macrófagos cutáneos. La piel podemos dividirla en tres capas
desde el punto de vista histológico: la epidermis, la dermis y la hipodermis
o tejido celular subcutáneo. La piel es un órgano
dinámico formado por diferentes tipos de células que desempeñan, entre otras,
funciones de inmunidad innata y adaptativa, que se activan cuando existen
agresiones al tejido.2 La respuesta inmunitaria adaptativa la realiza
mediante las células dendríticas (Langerhans) y su función es atrapar a los
antígenos, los encierran, hacen fagocitosis y por medio de la linfa los
llevan hasta los ganglios linfáticos, donde presentan los antígenos ante los
linfocitos T quedando estos sensibilizados. Los linfocitos T sensibilizados
son capaces de ubicarse alrededor de los vasos sanguíneos de la piel, donde
habitarán como células de memoria que pueden reaccionar con el antígeno
cuando este vuelva a ingresar y entonces desencadena una respuesta
inflamatoria inmune celular. Al igual que la piel, los epitelios mucosos
representan barreras entre los ambientes interno y externo y, por lo tanto,
constituyen una importante primera línea de defensa. Los queratinocitos
actúan como iniciadores de la inflamación gracias a la liberación de
diferentes citocinas y de factores proinflamatorios.3 |
|
Los queratinocitos son las células que producen queratina y
además producen citocinas que son moléculas solubles con funciones de
regulación de las células epiteliales y células dérmicas. Los queratinocitos forman las 4 capas de la epidermis: capa
basal, estrato espinoso, estrato granuloso y capa córnea. |
|
Sistema inmune cutáneo Iván Jara Padilla
(Universidad de chile) En 1978 Streilein creo el concepto de SALT, que
significa tejido linfoide asociado a piel, concepto revolucionario en que se
demostraba, que la piel tenia tina capacidad inmunológica; En 1986 Bos habla
del termino de sistema inmune cutáneo (SIC), donde se desarrolla totalmente
el concepto que la piel también es un órgano inmunológico. El SIC tiene como funciones de efectuar una
respuesta inmune a nuevos antígenos y antígenos conocidos y puede a nivel
cutáneo tener funciones de inmunovigilancia. Los componentes del SIC son los
queratinocitos, células dendríticas como las células de Langerhans y los
dendrocitos dérmicos: los linfocitos T, las células endoteliales y otras
células residentes en la piel como las células cebadas, polimorfonucleares
(PMNs) fibroblastos, entre otras, Todas estas células tienen una proximidad
anatómica y sé interrelacionan, entre sí. por medio de: citoquinas. moléculas
de adhesión (MACs). moléculas de superficie celulares y mediadores Las más importantes son las citoquinas que son
mediadores proteicos. con secreción autolimitada por las células. son producidas
por casi todas las células que comprenden el SIC, tienen efectos múltiples
sobre una misma célula y pueden ejercer una función auto y paraecrina y en
menos ocasiones una función endocrina. Por ser el queratinocito la célula más importante
de la epidermis (80%). todo el desarrollo de esta exposición será alrededor
de esta célula; porque esta célula secreta gran cantidad de citoquinas como
IL-1, IL-3, IL-6, IL-10, IL-12, IL-8. También secreta Interferón alfa y beta,
factor de necrosis tumoral (FNT) alfa, como también múltiples factores
estimuladores de colonias y factores de crecimiento. El queratinocito es también activado por
múltiples citoquinas, provenientes de los PMNs, linfocitos B y T, citoquinas
provenientes de las células cebadas y células de Langerhans y por último el
queratinocito expresa en su superficie moléculas de adhesión y antígenos
mayores de histocompatibilidad MHCI y MHCII. |
PRESENTAR EL SIGUIENTE PRODUCTO O EVIDENCIA :
|
-Exploramos y
respondemos • ¿Recuerdas la última
vez que te enfermaste? • ¿Cómo y en qué
momento habrá reaccionado tu organismo? • ¿Qué explicaciones
tendría esta situación? ¿Qué fuentes nos ayudarían a explicar lo que sucedió
con nuestro cuerpo? -Leemos Ahora leemos
el texto: “El sistema inmunológico” que se encuentra en la sección “Recursos
para mi aprendizaje”. Tomamos nota o subrayamos las ideas importantes y
respondemos las siguientes preguntas: • ¿Qué ayuda a las
personas a recuperar su salud? • ¿Evalúa que acciones
pone en práctica tu familia y comunidad para hacer frente a las enfermedades
y qué más les faltaría por hacer? • ¿Cuál es la función
de los leucocitos en el sistema inmunológico? -Explicamos • Explica por qué
cuando a un niño se le da de lactar desarrolla inmunidad pasiva. • Pregunta a tus
padres qué vacunas has recibido hasta el momento. Explica cómo se ha generado
inmunidad en tu organismo. • Explica por qué
algunas personas se enferman más que otras. - A continuación,
revisa el texto: “La piel como parte del sistema inmunológico” disponible en
la sección “Recursos para mi aprendizaje”, en la que encontrarás cómo
funciona la piel en el sistema inmunológico. • ¿Has escuchado
hablar de algunas enfermedades en tu comunidad? ¿Cómo se curan las personas
de estas enfermedades? • ¿Cómo está
estructurada la piel para cumplir su función inmunológica o de defensa ante
agentes infecciosos? • ¿Cómo actúan las
células linfocitos en el sistema inmunológico cutáneo? • Explica con la ayuda
de un organizador visual cómo nos defiende el sistema inmunológico cutáneo. |